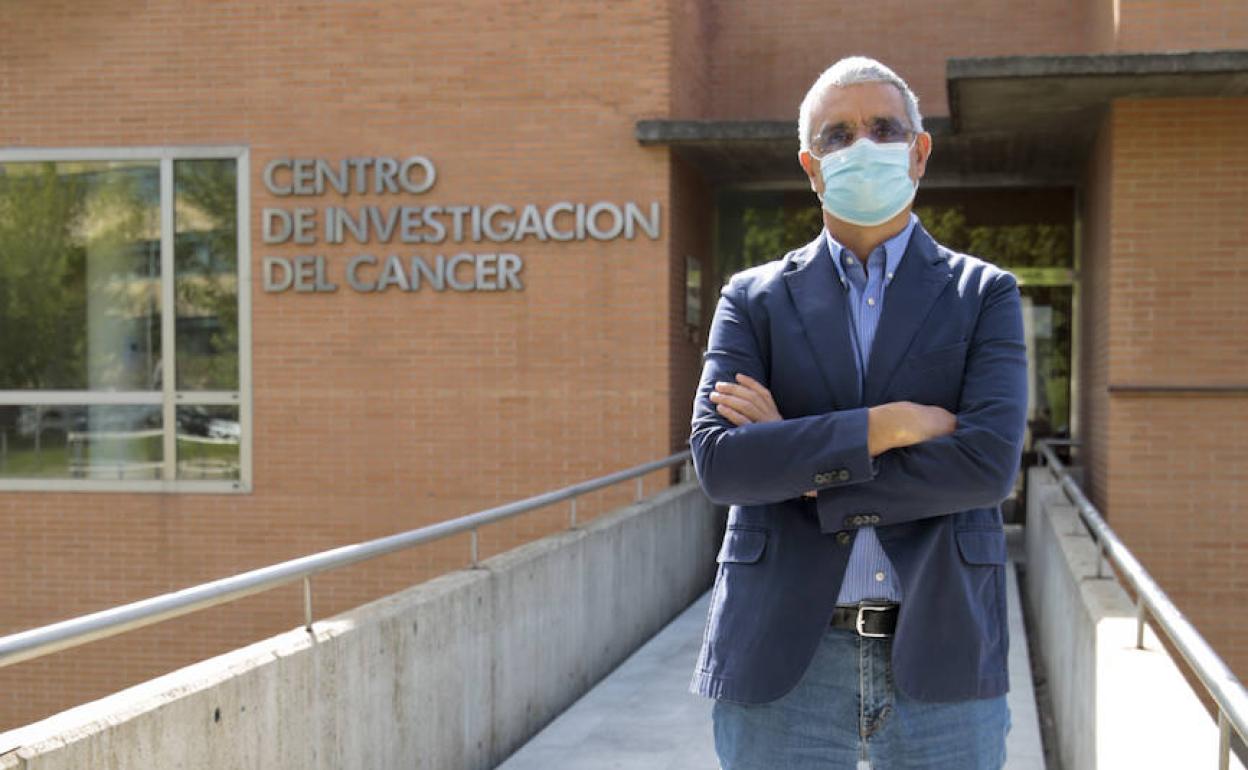
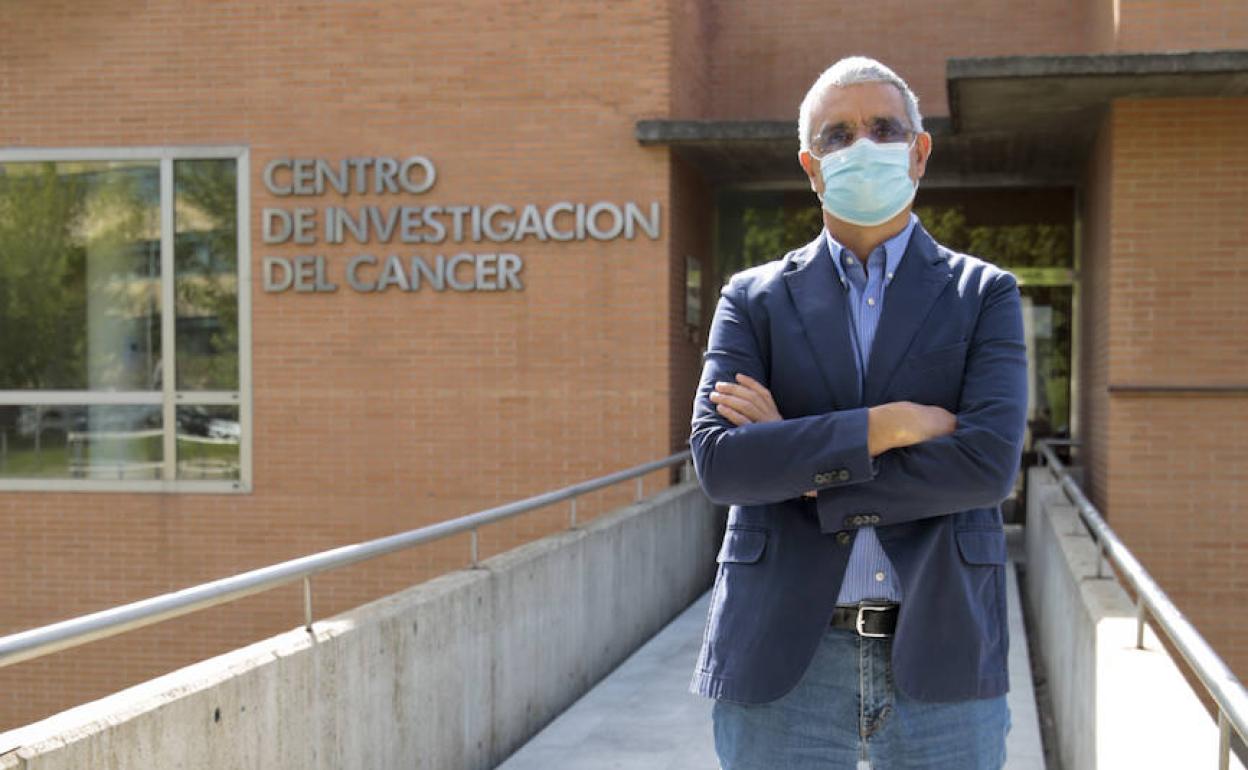
Secciones
Servicios
Destacamos
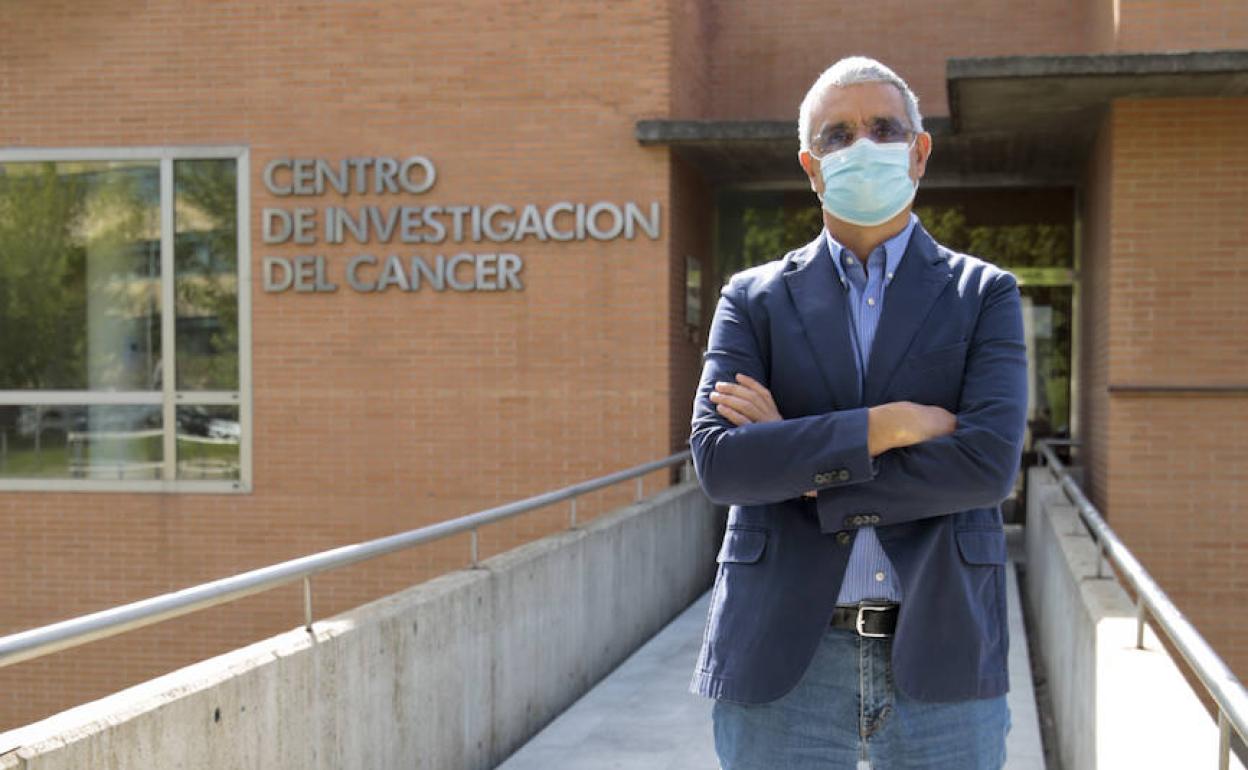
rosa m. garcía / word
Domingo, 27 de septiembre 2020, 11:28
Nacido en Iria Flavia (Padrón), Xosé Bustelo se formó profesionalmente en la Universidad de Santiago de Compostela; tras su tesis doctoral en Biología estuvo diez ... años en EEUU y desde el 2000 forma parte del equipo del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca -titularidad de la USAL y CSIC-, donde hoy es uno de los investigadores principales, además de su subdirector; también es presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica).
–Inevitablemente, la pandemia de la covid-19 también ha afectado al desarrollo de la actividad en el CIC. ¿Cómo ha influido?
–Se paró durante la época del confinamiento, prácticamente quedaron los servicios mínimos y las cosas más esenciales. Nuestra reclamación fue que teníamos que habernos desescalado un poco antes, con todas las medidas sanitarias obviamente, porque pensamos que la investigación es esencial y, si se hace con las medidas pertinentes, podíamos haber empezado bastante antes, sobre todo porque si hay gente que sabe lo que son los riesgos sanitarios, somos los científicos y más los que trabajamos en cáncer y en medicina. Pero hasta julio estuvimos a medio gas; después empezamos a trabajar, pero con unas normas, solamente se permitían 3 ó 4 personas en un laboratorio grande y tuvimos que hacer turnos. La idea es intentar trabajar lo más eficientemente posible, pero siendo conscientes de que hay que tener este tipo de normas, eso sí que es insoslayable, hay que hacerlas porque nadie es inmune al virus.
–¿Se paralizó algún proyecto que hayan tenido que volver a retomar casi desde el inicio?
–En general se pararon todos. La investigación no es una tarea que puedas hacer con un computador, no puedes teletrabajar. Un mes puedes estar escribiendo artículos científicos o leyendo o haciendo algún trabajo, pero tienes que trabajar experimentalmente y es muy difícil mantener el ritmo si estamos parados. Es algo por lo que protestamos, porque a diferencia de otros trabajos, la ciencia no es que pares tres meses y has perdido tres meses, tardas bastante más. Había proyectos de muy largo plazo y algunos se pararon, pero los más esenciales se pudieron mantener, aunque siempre se pierden datos.
–¿Ya está a pleno rendimiento?
–No es como antes, que podíamos estar mañana y tarde y durante el tiempo que quisiéramos, ahora hay unas normas bastante estrictas de cuánta gente puede haber por laboratorio, cuánta puede estar accediendo a las unidades, tenemos un protocolo para subir y bajar por zonas... Es lo que nos toca, de esto no nos quejamos; de lo que nos quejamos es de que pensábamos que tendríamos que haber empezado antes a trabajar.
–¿El CIC está colaborando de alguna manera en la investigación de la covid?
–La colaboración es en dos partes. Una, a nivel de centro, la Unidad Genómica está colaborando con la Universidad para hacer test de PCR, estamos homologados por el Instituto de Salud Carlos III y tenemos un convenio con la Consejería de Sanidad para que todo se haga con garantías de calidad y sanitarias. Ahora además, nos van a dar un contrato para realizar ese tipo de análisis. Después, hay grupos de investigación que tienen proyectos para investigar la covid; por ejemplo, se está intentando comprender cómo las células de nuestro sistema inmune contribuyen a que la reacción a la covid sea más o menos intensa. Como no sabemos nada, es una enfermedad nueva, hay que conocerla para tratarla mejor y saber bien la dinámica, cómo se desarrolla, qué ciclos tiene el virus en nuestro organismo y porqué unos pacientes responden bien y otros mal; hay que investigarlo.
–¿A las personas con cáncer le afecta más la covid o no?
–En general se podría decir que no, que como a un ciudadano normal, depende de muchos factores. Pero sí hay algún tipo de enfermo de cáncer que es bastante más susceptible que la población en general, como los de cáncer de pulmón y los de sangre o algun paciente en quimioterapia que tenga el sistema inmune disminuido.
–La covid es una pandemia, pero el cáncer es otra pandemia...
–Indiscutiblemente, la covid hay que investigarla e invertir dinero, es un reto sanitario que tenemos y hay que afrontarlo y sin investigación no se puede afrontar bien. Pero no nos podemos despistar, hay muchas enfermedades que también son muy prevalentes y cuando el virus desaparezca, van a seguir aquí. Hay que pensar que de cáncer cada día hay 750 nuevos diagnósticos y que cada año perdemos 120.000 ciudadanos por cáncer. Es una enfermedad que representa un reto a nivel social, familiar y de estrés del sistema sanitario.
–¿Cómo está ahora mismo la investigación sobre el cáncer?¿Se ha avanzado mucho?
–Si comparamos lo que sabíamos de cáncer hace 50 años, ha cambiado muchísimo. Ahora sabemos bastante bien cuáles son los actores principales que median en el cáncer, incluso cuáles son todas las alteraciones genéticas y todos los procesos biológicos que están alterados en la célula tumoral. A nivel de tratamiento también ha cambiado mucho la situación; a principios de siglo no se tenía ninguna terapia dirigida, ahora tenemos una gran cantidad de nuevas terapias que están dirigidas directamente contra alteraciones genéticas de los pacientes. Tenemos la inmunoterapia, que hace 20 años ni existía. Tiene que ser mejorada, porque no es la panacea para todos pacientes ni tumores. Tampoco se puede comparar la supervivencia que tienen los pacientes ahora, por encima del 50% a cinco años, ni la calidad de vida respecto a hace 50 años. Todavía falta mucho por avanzar y hay tumores que son muy difíciles de tratar, como el de pancreas o el de pulmón o la metástasis. También hay problemas de pacientes que primero responden al tratamiento y posteriormente no, y tenemos mucho que saber de las alteraciones genéticas que tiene cada paciente y en función de eso, administrar las terapias adecuadas. O sea, falta mucho, pero nuestro mensaje siempre es que si hay investigación, eso será posible.
–¿En qué tipo de cáncer se ha avanzado más?
–Hay muchos. El de mama, por ejemplo, no se puede comparar ahora con hace años, en pulmón también. Hay tumores donde se avanza muchísimo más, como el de testículos, que es algo muy curable, e incluso una gran variedad de tumores infantiles se curan bastante bien. Nunca se pueden hacer reflexiones generales, porque es verdad que el cáncer de mama tiene un subtipo en el que las esperanzas de vida son superiores al 90%, pero hay subtipos muy por debajo de ese nivel. Depende de muchos factores, el tipo de tumor, el subtipo, las alteraciones genéticas que dentro del tumor el paciente tiene, dónde está localizado... El problema es que es una enfermedad muy compleja que surge de nosotros mismos, de nuestros propios tejidos, con lo cual no es como luchar contra un virus que al final es un agente externo que tiene características propias que pueden se atacadas; además tiene alta variabilidad genética y no es una masa única homogénea.
–¿Se podría decir que en un futuro el cáncer puede curarse totalmente?
–Depende del periodo temporal del que hablemos. Si hablamos de nuestras expectativas de vida, creo que habrá bastantes tumores que sí serán controlables, otros que será difícil todavía controlar, por ejemplo, pancreas y pulmón son un reto muy importante. Creo que iremos consiguiendo cada vez más avances, pero una cura general será muy difícil, porque cada tumor es diferente, pero habrá un conjunto de soluciones que sean buenas a través de terapias dirigidas o inmunoterapias o ambas.
–Entre todos los proyectos de investigación que se realizan en el CIC, hay uno que recientemente ha sido financiado por la Fundación La Caixa. ¿En qué consiste?
–El proyecto está centrado en un linfoma específico, unas células de la sangre que son los linfocitos C. Son células que ejercen funciones muy importantes, no podríamos vivir sin ellos, porque se encargan de eliminar las células de nuestro organismo que han sido infectadas por un virus o las propias células que se han convertido en cancerosas. Los linfocitos son esenciales, por ejemplo, para la respuesta al coronavirus. El problema es que a veces sufren alteraciones genéticas que las convierten en tumorales y pasan de ser amigas a enemigas. Hemos identificado una serie de alteraciones y lo que queremos saber primero es cómo funcionan, si son agentes causales de tumores, también pensamos que nos va a permitir identificar grupos de pacientes que van a ser bastantes homogéneos en cuanto a características clínicas y probablemente también en qué tipo de terapias se le podría administrar. El proyecto nos permitirá conocer mejor ese tipo de linfomas y eso trasladarlo a los pacientes en diagnósticos y tratamientos. Quedamos muy contentos cuando a La Caixa le pareció un proyecto interesante. Hay pocos sitios en España donde te den esa cantidad de dinero para trabajar, casi 500.000 euros para tres años; también son proyectos muy difíciles de conseguir, porque pasan por evaluaciones muy importantes. Estamos muy contentos porque nos permite trabajar, pero también satisfechos porque nuestro trabajo se valora y se considera interesante como para ser financiado. El trabajo que hace la Fundación La Caixa por este tipo de iniciativas es loable.
–La financiación es fundamental en la investigación, ¿Ha aumentado la de las empresas u organismos privados?
–Hay de todo. En Aseica hicimos un informe sobre la situación y mientras que la pública fue realmente patética en los últimos años, no es que haya aumentado, es que ha disminuido, en cambio, la inversión de entidades u organizaciones privadas, como La Caixa, la AECC, etc. ha aumentado un 350% en los últimos 15 años. Por tanto, hay una disminución de la financiación pública y en cambio un aumento de la privada, que honestamente es lo que nos permite trabajar. Los entes gubernamentales no pueden ni deben financiarlo todo, pero sí financiar la investigación con los medios adecuados y similares a nuestro entorno. La financiación pública tendría que ser el doble simplemente para llegar a estar en los niveles que deberíamos tener en 2020 para los estándares españoles, pero si quisiésemos llegar a niveles más europeos, tendría que ser un aumento más significativo. El programa de financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación por año está rondando los 350 millones, no es mucho, son varios kilómetros de AVE. Hay que pensar que en los próximos años España se va a gastar 73.000 millones de euros en AVE, que no está mal, pero hay que invertir algo en ciencia, que al final nos permite tener una economía mejor y generar empleos de calidad. Después si hablamos de lo que está ocurriendo ahora con el turismo, España claramente tiene que cambiar de sistema productivo y eso solamente se consigue a través de la ciencia y la innovación. Es una apuesta que tenemos que hacer. Hablo de ciencia en el más amplio sentido; no solo de investigación y laboratorios, invertir también en empresas tecnológicas, cambiar el modelo productivo, apostar por la economía del conocimiento, porque al final es lo que nos va a permitir competir.
-¿El momento actual sería el ideal para cambiar ese modelo?
–Creo que este es el gran momento, porque vamos a recibir 140.000 millones de euros del plan de reestructuración europeo, que van a ir dirigidos bastante en esa dirección: proyectos que favorezcan la innovación, la tecnología y la economía verde; qué mejor que apostar ahora por un cambio de modelo cuando tenemos esa oportunidad que nos viene de Europa. No significa que nos olvidemos del turismo, que es muy importante; lo que hay que hacer es mantener la misma tasa de turismo, pero que en vez de representar el 15% del PIB, represente el 5% porque se esté creando mucha más riqueza en otros sectores.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.