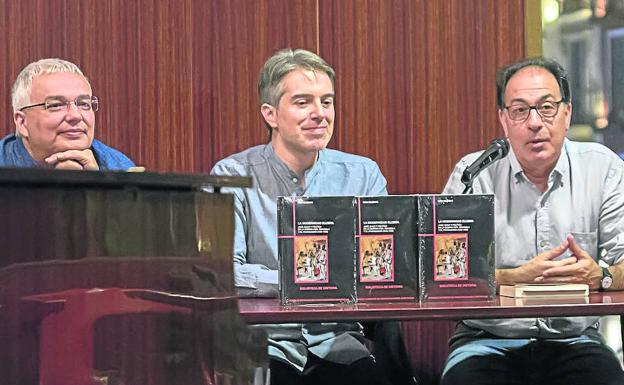
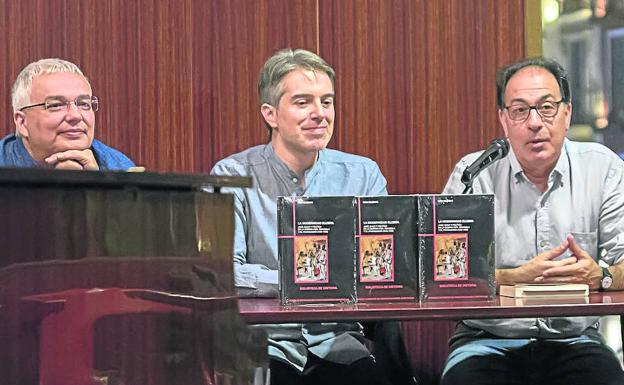
Secciones
Servicios
Destacamos
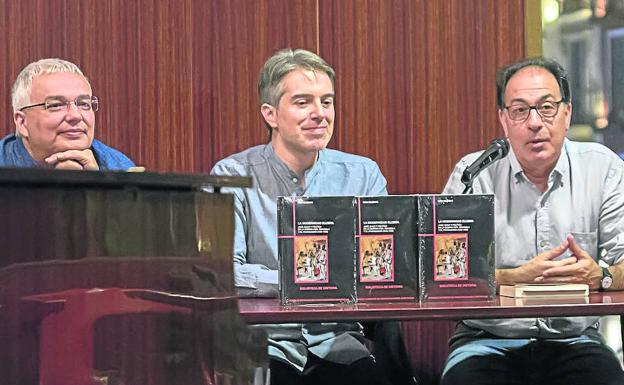
La idea que sostiene que músicas como el jazz son inherentemente subversivas, al menos en el caso de la dictadura franquista en España y de la incidencia de este género musical en la población a modo de una manifestación cultural símbolo de una resistencia o ... inherentemente subversiva resulta, como poco, inexacta o, al menos, incompleta. Esa es buena parte de la tesis que defiende el músico e historiador Iván Iglesias, que aborda la relación problemática, calculadamente antagónica o de ambivalente enemistad que existe entre el jazz y el franquismo en 'La modernidad elusiva' (CSIC, 2017), y que indica, mientras en España se configura y evoluciona la idea que de 'jazz' hoy se ostenta, la utilización del régimen de esta música para, precisamente, blanquearse de cara a la gran potencia estadounidense, en un intercambio de intereses políticos y militares entre ambas naciones.
Con la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, el franquismo considera integrar a España en el nuevo orden mundial, y para ostentar su modernidad trabaja en varios niveles una relación cultural y política con Estados Unidos en la que destacan el expresionismo pictórico, las películas de Samuel Bronston y, sí, también el jazz, que deja de ser incómodo y amenazante, a través de la organización de conciertos de Dizzy Gillespie, Count Basie, Lionel Hampton o el mismísimo Armstrong. Por su parte, Estados Unidos también puso de su parte para hermanar a ambas naciones, vendiendo España como aquel territorio con ecos de paraíso perdido, indómito y salvaje que se oponía a la férrea rigidez de los grandes rascacielos estadounidenses: este contraste hizo las delicias de músicos como Miles Davis o John Coltrane, que a través de sus 'Sketches of Spain' y 'Flamenco Sketches' vincularon el flamenco al jazz, un género que también dejaba atrás la intelectualización matemática por la emocionalidad de la improvisación y el virtuosismo anárquico. 'La modernidad elusiva' también dedica ciertas páginas a estos alardes de lo que, en estos tiempos, ha dado en llamarse apropiación cultural, y que encuentra su reverso en los álbumes de flamenco jazz firmados por Pedro Iturralde o Paco de Lucía.
Bajo el subtítulo 'Jazz, baile y polícia en la Guerra Civil Española y el franquismo (1936-1968)', la obra, ganadora del galardón a la Mejor Monografía en Artes y Humanidades de los XXI Premios a la Edición Universitaria, recorre los distintos momentos de nuestra historia reciente según al cual el jazz servía, incomodaba o convivía con el gobierno de distintas formas. «El jazz, contrariamente a lo que se suele asumir, había llegado a España muy temprano, prácticamente al mismo tiempo que al resto de Europa», explica Iglesias, doctor en la Universidad de Valladolid y profesor en el máster de Música Hispana. Para el autor, la II República asistió a la consolidación de aquel 'boom': los ritmos y bailes se integran en los espectáculos teatrales y en las revistas musicales como nuevo símbolo de modernidad, en el que la etiqueta 'jazz' englobaba a las melodías que, para gusto del pueblo, sonaban en las salas de baile: el charlestón, el fox-trot y el swing, y donde los primeros Hot Club -principalmente el de Barcelona- defendían con cierto clasismo al jazz más auténtico -aquel de raíces afroamericanas representado por Louis Armstrong o Duke Ellington- frente a las orquestas de músicos blancos o las canciones de Broadway.
Durante la Guerra Civil, señala Iglesias, el jazz desempeña todo tipo de papeles: «por un lado funciona como evasión de los acontecimientos, y por otro sirve a distintos intereses de cada bando: en el bando republicano forma parte de cierta propaganda en un sentido proestadounidense, y por otra en el bando franquista es un referente negativo que configura aquello que la música española no es». Dada la victoria de los sublevados y la posterior instauración de la dictadura de Franco, esto se prolonga durante los años cuarenta, en lo que el escritor califica como una «antipatía negociada»: los aficionados al jazz hubieron de adaptarse a las infraestructuras del franquismo, a su férrea legislación y a una cierta represión.
Pero esto, como todo, tenía sus grises: «El franquismo dice sobre el papel que no se pueden radiar discos en la radio en inglés, que era música negra y judeomasonica, incluso inmoral», explica Iglesias, sobre los vetos falangistas y ultracatólicos del autoritarismo. Pero había varias filtraciones; las instrumentales pasaban sin mayor problema, muchos títulos ingleses se sustituían por una versión en español y la ausencia de una normativa específica de censura a las grabaciones permitió una cierta naturalización cuyo ejemplo más claro se vio en la inclusión de un fox-trot en la mismísima 'Raza', el filme escrito por el propio Franco con tintes autobiográficos. «También había una permisividad notable hacia sectores empresariales teatrales que habian apoyado la sublevación y, en pago por aquella lealtad, se consideraba que se les debía cierto favor».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.