Éste es el lugar: Navaluenga. No la Navaluenga real, en el Valle del Alberche, sino la Navaluenga de la distopía. Una despejada dehesa abulense a pie de monte donde, en el año 2072, se han encontrado tierras raras. Un recurso que permite acercarse un poco ... más al sueño de la colonización tecnológica del campo. El espacio exacto, entre huellas de jabalíes, aires levantiscos y paisajes infinitos, donde Diego del Alcázar Benjumea escribió 'La genética del tiempo'. Una novela plena de emociones y de preguntas. Una ficción científica que indaga sobre los límites de la mejora genética del ser humano. Sobre sus peligros y sus inmensas posibilidades. Sobre la propia humanidad del hombre contemporáneo.
Apasionado de la tecnología y de la lectura, alto profesional del mundo de la educación, fundador del colegio internacional para estudiantes de Bachillerato The Global College y CEO de IE University, con 'La genética del tiempo', publicada por Espasa, Diego del Alcázar se estrena en la literatura.
-¿De dónde esta necesidad por la escritura?
-Yo creo que aquí se producen dos o tres tópicos seguidos. El primero es que en el año 2019 tuve dos hijas y empecé a escribir (pensando en ellas) unos cuentos. El segundo es que con el covid nos encerramos aquí, en la Dehesa de Tabladillo, y aunque las jornadas de trabajo online eran tremendamente intensas, cuando terminabas no era como volver a casa, porque ya estabas en casa. Y en este caso en el campo, en un entorno muy inspirador. Y luego, fundamentalmente yo lo que he sido siempre y lo que soy es un lector. Desde muy pequeño he devorado los libros, sobre todo la ficción, la novela. Aunque por mi trabajo también, y por mis propios gustos, lea muchos ensayos. De ahí surgió una inquietud.
-Y un trabajo, es de imaginar, no pequeño…
-Tengo que reconocer que como escritor novel, cuando te enfrentas a un papel en blanco escribes y escribes un número de palabras que, cuando las relees a los dos días, no ves más que un ridículo absoluto. Y en este proceso he aprendido -también tuve un profesor que me dio unos consejos magníficos- que escribir no es escribir, no es la creación de palabras según surgen la primera vez, sino que más bien escribir es reescribir, constantemente. Y a esto la verdad es que me volví bastante adicto.
-¿Reescribir puede ser un acto igual de creativo que escribir de primera inspiración?
-Creo que así es. Es un proceso muy tedioso, pero también muy agradecido. A medida que vas puliendo y puliendo, como decía García Márquez, las novelas no se terminan, se abandonan. Y en mi caso desde luego la he tenido que abandonar, porque cada vez que la releo la seguiría afinando. Pero sí, ha sido un viaje interesantísimo y ahora ya se ha convertido en una obsesión. Una necesidad que a uno se le queda dentro, con lo que tendré que hacer mucho esfuerzo con este libro para que Espasa siga confiando en mí…
-El género, ha dicho usted, es de ficción científica, como si le doliera decir de ciencia ficción…
-Por lo que yo creo que a la editorial le da miedo y en parte a mí también utilizar el término ciencia ficción es porque ésta no es una novela de marcianitos, sino más bien una obra de reflexión. Una reflexión ética. Aunque objetivamente sea lo mismo, a mí me gusta hablar de ficción científica, porque lo que se ficciona son las consecuencias de una tecnología que ya existe. La biotecnología que nos permite cortar un trozo de nuestro ADN y sustituirlo por otro. Al final nos proyectamos en cincuenta años, en una realidad donde ya hay personas que han sido editadas genéticamente y no solo con fines estrictamente terapéuticos. Estoy seguro de que un científico me diría que si estoy loco, que eso no va a pasar nunca….
-Pero de hecho casi está sucediendo ya. Condenado a tres años de cárcel y apartado de su trabajo científico está hoy el doctor He Jianuki, que modificó genéticamente a las gemelas Lulu y Nana, y que en su libro es un trasunto del doctor Shu… ¿Podríamos ir hacia el 'mundo feliz' de Aldous Huxley?
-Aldous Huxley lo que hace en 'Brave New World' es una obra de arte que yo no siento para nada reflejada en esta novela, pero que sin duda me ha inspirado mucho. Porque él dibuja ahí una serie de élites que solamente se mezclan entre ellas, y para mí uno de los dilemas en este libro es si las personas editadas, mejoradas genéticamente, acabarán transmitiendo en herencia a sus hijos sus propias mejoras, y al final su incentivo será juntarse solamente entre ellas, y no con otras personas que no estén editadas… Y eso me recuerda mucho a los alfas, betas y gammas de Huxley…
-Una seña de identidad de 'La genética del tiempo' es, además del mencionado He Jianuki, la presencia de personajes reales del mundo científico y tecnológico, convertidos en entes de ficción: la Premio Nobel Jennifer Doudna, como Anne Cate; James D. Watson, como el doctor Anderson, incluso el biohacker Zimber…
-La inspiración real de esta novela es Walter Isaacson, con su biografía de Jennifer Doudna. Yo no solamente veo el alcance de una biotecnología muy disruptiva -de la que no se habla tanto en mi novela-, sino también el propio peso literario de personajes como Doudna. El doctor Anderson, que recientemente ha salido mucho en la prensa porque quiere que se le dé reconocimiento histórico a Rosalind Franklin, que fue quien contribuyó con los rayos X a encontrar la forma helicoidal del ADN, es por ejemplo alguien de enormes contradicciones, un genio tremendamente controvertido que se acaba convirtiendo en genio y figura. Y un personaje que me hace mucha gracia es el del biohacker, que también está basado en una persona real, que aparece en varios documentales de Netflix. Y que es como Puck, el duendecillo de 'Sueño de una noche de verano'… Un enreda total, con una gran filosofía, pero con una capacidad de manipular la narrativa que a mí me parecía que daba la talla para encarnar a un personaje literario estupendo.
-Personajes, todos ellos, que no solo participan en la trama, sino que fundamentalmente hablan, piensan, reflexionan, a través de sus diálogos… Unos diálogos casi socráticos, o platónicos, que confieren una gran fuerza filosófica al relato…
-Recordemos que las palabras de Sócrates son siempre palabras de Platón, con todo lo que esto tiene también de literario. Fomentar estos diálogos, que fue un consejo de mi editora, no solo le han dado más ritmo a la narración, sino que además yo mismo he ido descubriendo una parte de los personajes que no conocía hasta que los he puesto a hablar. Ellos mismo, y por lo tanto yo a través de ellos, se estaban haciendo preguntas nuevas que llevaban a respuestas nuevas o a respuestas que en realidad eran otras preguntas… Con lo cual, sí, la novela se convierte en un diálogo socrático. Más aún porque, como en el caso de Sócrates, las preguntas no tienen necesariamente una respuesta… Al final lo que nos queda son más preguntas.
-Esta Navaluenga ficticia, que es la dehesa entre las tierras de Ávila y Segovia, ¿cuánto tiene de su propia utopía personal sobre la posibilidad de regresar al campo, a la Naturaleza?
-Cuando empecé la novela yo tenía una necesidad, y además una intuición muy fuerte sobre esto. Una necesidad, porque a mí lo que me inspiraba para escribir era el campo. Este campo. Me encanta venir aquí todos los fines de semana que puedo, y disfruto con este paisaje, que al final no es muy cambiante. A la gente le encanta ver paisajes diferentes, pero este paisaje estático, con cierta aridez, bastante humilde, frío, muy ventoso… a mí es el paisaje que me gusta. Y yo quería rendirle homenaje. La otra parte, la intuición, tiene que ver con el concepto del mundo. Lo estábamos viendo de una forma acelerada antes del covid, que la gente es capaz de trabajar fuera de su oficina o su lugar de trabajo, y la tecnología está ahí para lograr mejorar. Pero es curioso, porque durante el covid se ha hablado de si habría que tener más relaciones digitales o más relaciones físicas, y ahora sabemos que las relaciones digitales lo que te permiten es tener una relación física también engrandecida. A escala global. En la Universidad estamos viendo americanos que se vienen a vivir a España y aunque viajan de vuelta de vez en cuando, su trabajo principal lo pueden hacer aquí. En un marco más pequeño, la gente se está viniendo a vivir al campo, a los pueblos, en cuanto puede.
-La «colonización tecnológica» de la que habla el libro. ¿Podría ser un remedio contra la despoblación?
-Yo creo mucho en este concepto de la colonización tecnológica, que por otra parte no es nuevo por aquí. Y que efectivamente tiene una componente que podría servir para revertir el proceso en el que los pueblos se han ido vaciando. Esto tiene también que ver con desconcentrar zonas que generan una serie de consumos muy irresponsables, lo cual conlleva una parte importante de sostenibilidad. Pero además hay un aspecto que a mí me gusta mucho, y que no hemos mencionado, que es la recuperación de la memoria. ¡Qué inmenso patrimonio hay en estos pueblos! Patrimonio natural, patrimonio histórico-artístico, pero también un patrimonio de tradiciones, de refranes, de vida… de todo lo que nos puede volver a humanizar. Al final la tecnología es uno de los elementos que permiten que esto pase.
-En su libro da la sensación de que una parte importante de lo humano, de lo que caracteriza al homo sapiens -no sé si ya al homo tecnológicus-, es la tentación permanente de «jugar a ser Dios».
-Así es. El año pasado, en el Hay Festival de Segovia, tuve la suerte de entrevistar al Premio Nobel de Física Konstantin Novoselov. En aquella charla a mí me interesaba sobre todo entender cuáles eran las preguntas que él se hacía, y después de entender que él se hacía muchas más preguntas probablemente que ninguno de nosotros, le dije: ¿tú crees en esa entidad a la que los seres humanos postulamos como Dios? Dijo: yo, evidentemente, lo que tengo son muchas más preguntas que respuestas. Así que al tener tantas preguntas, y en el fondo no saber contestar a ninguna de las grandes cuestiones del ser humano, su posición solo podía ser existencial. Descartes, en la tercera de sus Meditaciones, da sus propias razones para 'demostrar' la existencia de Dios. Luego está Nietzsche, que utiliza aquella figura diabólica… El concepto de jugar a ser Dios es muy importante en esta novela. Al final, cuanto más sabemos, más preguntas nos hacemos. Por lo tanto Dios, sin relacionarlo con ninguna religión, es un ente que los seres humanos seguimos postulando como una necesidad. Un ente necesario en una sociedad que está muy falta de guía, frente al conocimiento de lo que no sabe.
-¿Se puede seguir teniendo fe en Dios y fe en la ciencia en este tiempo que algunos ya han empezado a bautizar como transhumanismo?
-Vivimos en un mundo cambiante. Ese mundo cambiante de Heráclito que luego fue tratado por la modernidad líquida de Bauman. Estamos en un estado en el que el desarrollo tecnológico es tan brutal, tan disruptivo, que tenemos una necesidad tremenda de adaptarnos muy rápidamente a los cambios que se producen. Y para hacerlo hablamos de ser innovadores, de tener un espíritu emprendedor… Pero para mí hay un cambio que es el más necesario de todos, que es el ser capaz de abstraernos a los propios cambios. De sacar los dos pies del río de Heráclito, como dice el poema de Borges, para coger un poquito de perspectiva. Y esa perspectiva te la dan las humanidades. El pensamiento crítico, la filosofía, la historia, el arte en general nos permite cuestionarnos quiénes somos, qué es en realidad el mundo donde vivimos. Y no solo eso, nos ayuda también a disfrutarlo y a comprenderlo. Y eso lo que nos hace es más humanos.
-¿Las humanidades son la respuesta, la educación, a la que usted se dedica principalmente?
-Sí. Y por eso soy optimista. Primero, soy un fiel defensor de la tecnología, y creo que no es opinable que cualquier cambio tecnológico que nos llega, por disruptivo que sea, hay que abrazarlo tal cual nos llega. Lo único es que, si lo abrazas rápido, te debes hacer muy rápido también las preguntas sobre las consecuencias que puede traer esa disrupción. Eso te debe permitir tener un juicio certero lo antes posible. Desde Oppenheimer, ahora que lo estamos viendo en el cine, hasta ahora, teniendo la herramienta del mal más poderosa que nunca ha existido, hemos vivido el momento probablemente de desarrollo y de bienestar económico y social más acelerado de nuestra historia. Es decir, que de alguna forma hemos sido capaces de contener el mal, de no invocarlo. Como en las conversaciones del Fausto, de Goethe. Aun así, los riesgos siempre están ahí. Estamos expuestos a riesgos enormes y por lo tanto, aunque sea optimista, creo que es bueno ser conscientes, pensar en las consecuencias y ver cómo se trazan las líneas rojas.
-También en su novela, con tanta «tijera del ADN» y tantas personas «editadas», parece que hay otro motivo de esperanza, además de la cultura o la educación. Una realidad que llamamos «familia», y que también forma parte de la misma esencia humana del ser humano…
-El otro día me decía una persona: pero, ¿qué pasa con el amor en esta novela? Y es verdad que todos los personajes tienen unas relaciones de fricción, en algunos casos muy tormentosas, entre ellos. Pero es que para mí el amor no es necesariamente el amor idílico. El amor en verdad es muy sufrido a lo largo de una vida, y pasa por muchísimos baches. Pero hay una institución que hace que ese amor de alguna forma acabe siendo fructífero. Y esa institución es la familia. En las relaciones de las personas lo que está presente siempre es lo familiar. Familia de verdad, de sangre y ADN, pero también relaciones de amistad que trascienden la esfera de una relación de amigos y casi se convierten en relaciones de familia. La familia es un concepto que algunos pueden ver como muy tradicional, pero yo he querido proyectarlo a cincuenta años, y ahí sigue presente. Porque va a seguir presente. La familia es un núcleo de protección y de desarrollo. No solo heredas un conjunto de células, sino que además heredas la memoria, que es tremendamente importante para nuestra configuración personal.
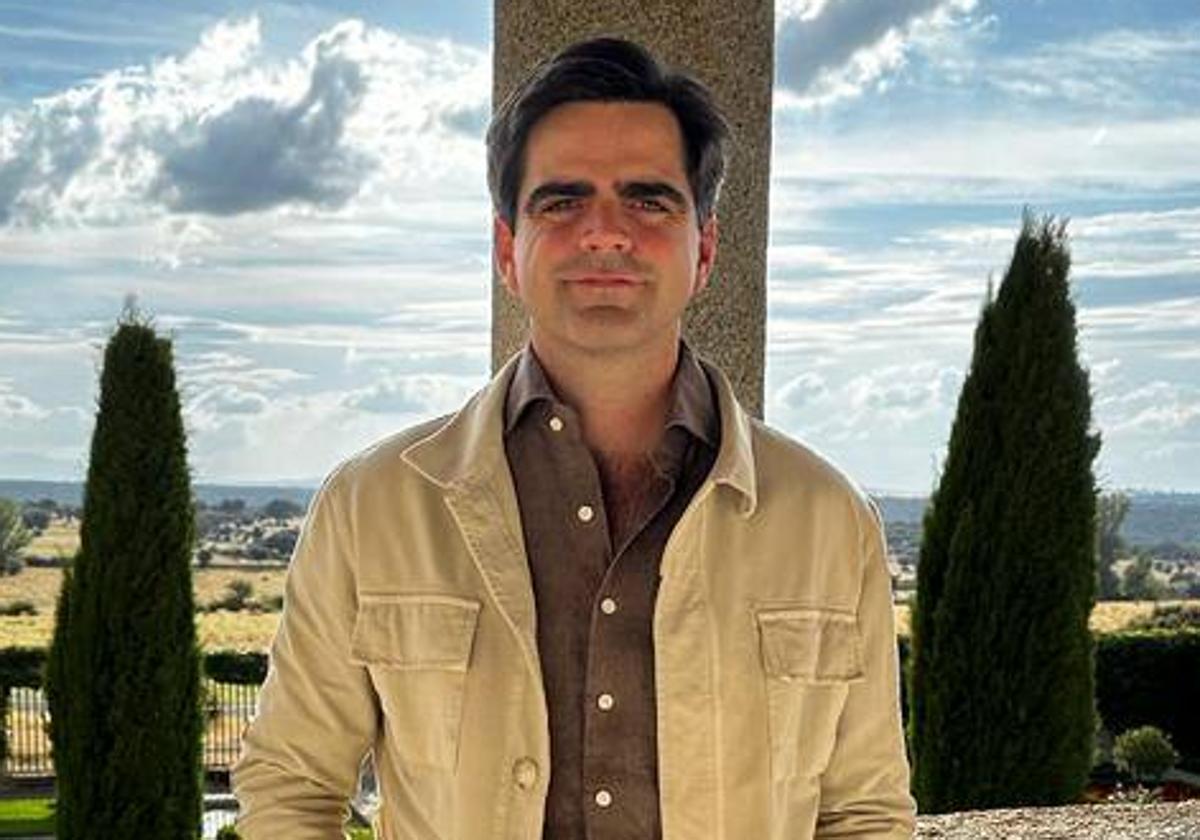






Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.