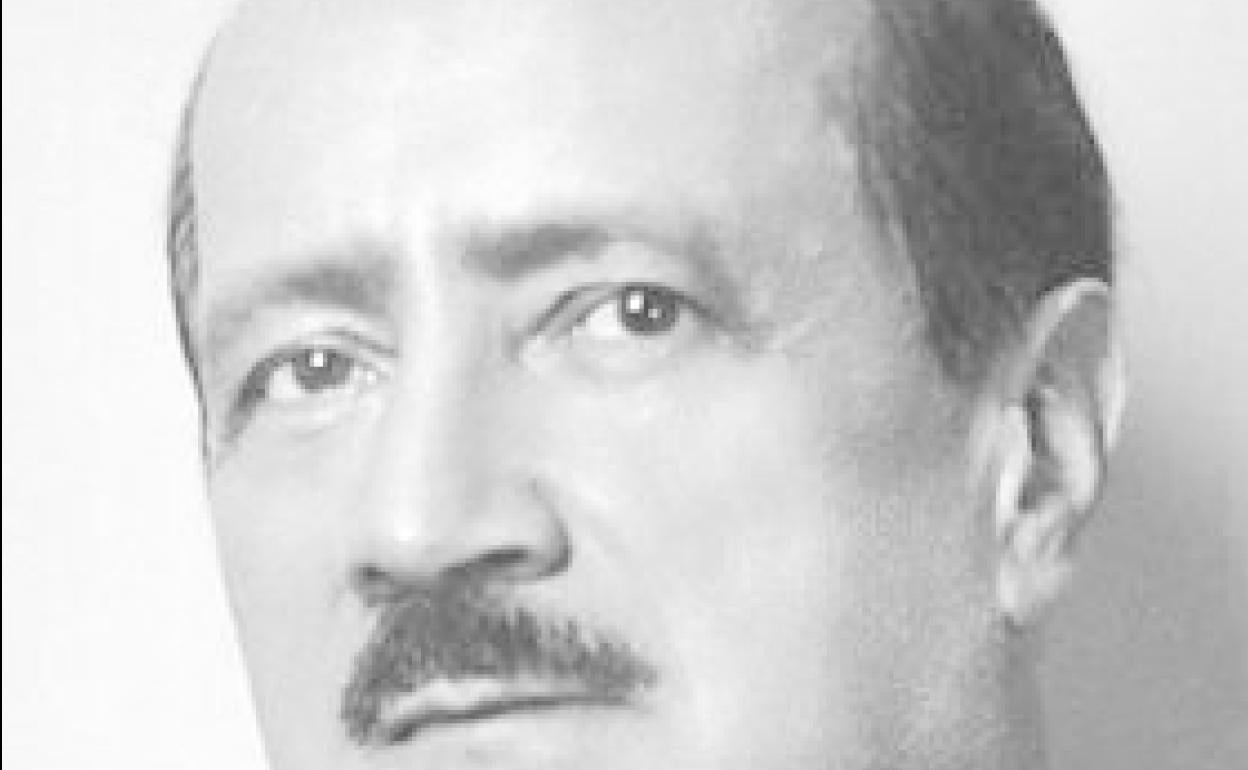
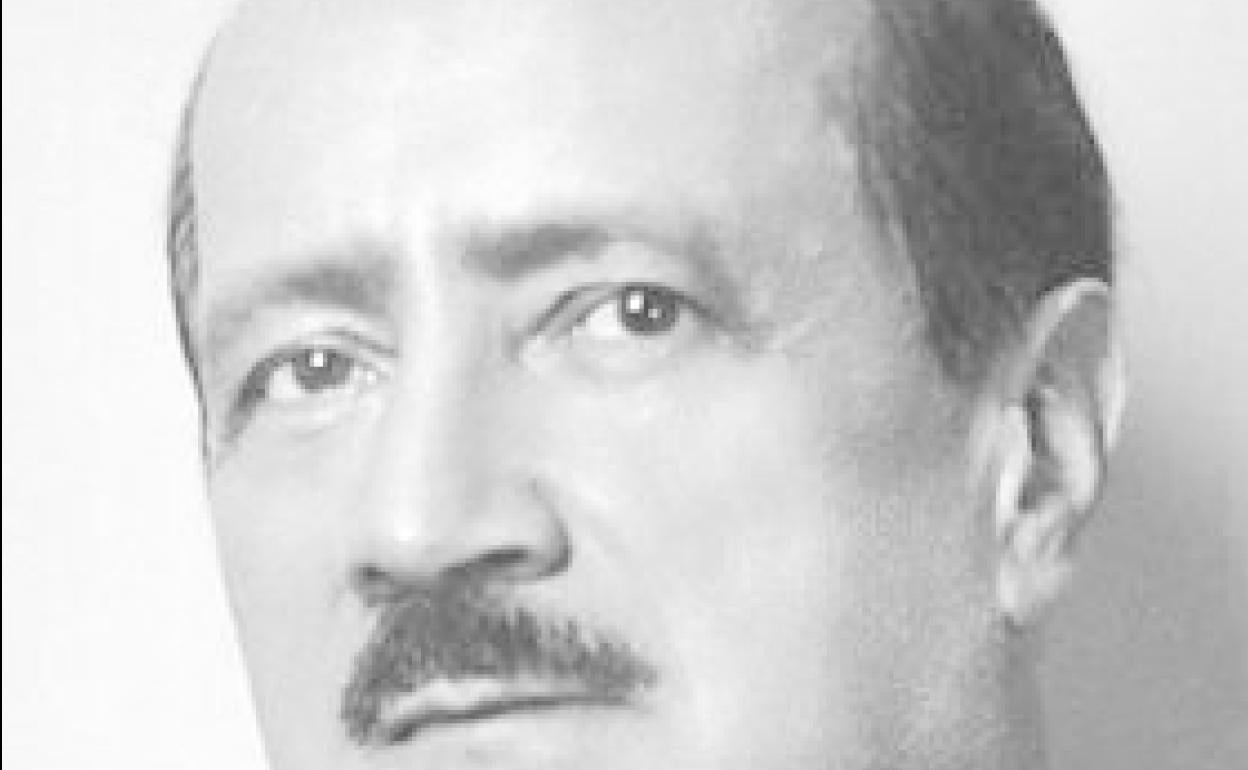
Secciones
Servicios
Destacamos
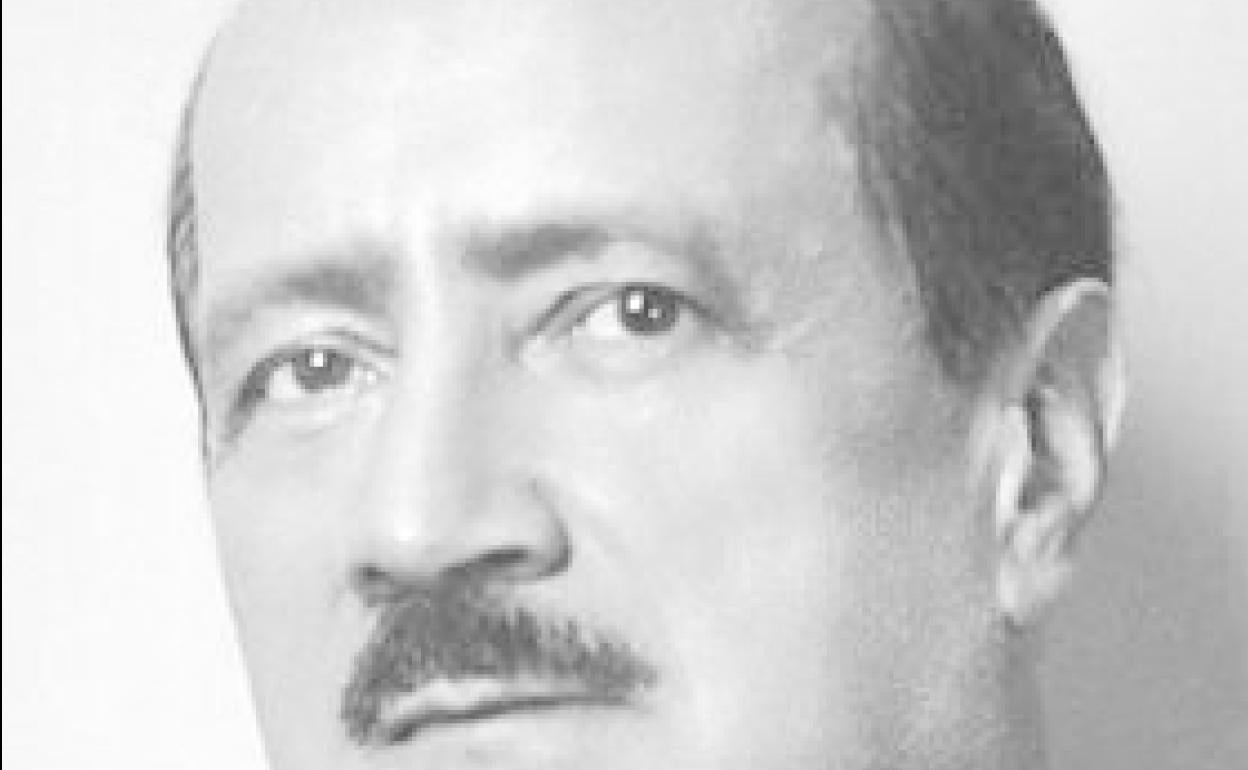
Se dice que la mejor lectura es la relectura, pero yo confieso que no suelo volver a libros ya leídos. Ha habido excepciones, claro: el Quijote, Borges, San Juan de la Cruz o de quien quiero hablar hoy, Saint-John Perse. Si he rehuido ... la relectura, ha sido por dos razones que aún me parecen válidas: la primera, porque nunca hay que volver a donde se ha sido feliz. ¿Y si vuelvo a 'Cien años de soledad' y descubro que es un tostón? ¿O a Proust y me ahogo en sus frases interminables? El rechazo o la decepción que sienta destruirá para siempre la felicidad de aquella primera vez. La segunda es lo mucho que me falta por leer. Eso mismo dijo Menéndez Pelayo (¿o era Pidal?) agonizante: «¡Qué pena morirse cuando todavía queda tanto por leer!». Sé que es mucho más seguro volver a Lezama, Paz o Valente que aventurarse en el laberíntico barrizal de las novedades, por empingorotadas de panegíricos que lleguen, pero no puedo evitar la atracción de lo desconocido y el placer del hallazgo. Así que sigo dejando reposar en las estanterías los libros que me han seducido –con la indeclinable intención, eso sí, de volver a ellos en algún momento– y me lanzo a la devoración de cuanto ignoro, que es infinito. No obstante, con Perse, como decía, he hecho una excepción. Y no sé bien por qué. Quizá porque en estos días de confinamiento y tedio, de aplanamiento, no solo de curvas epidémicas, sino también de sorpresas y entusiasmos, necesitaba algo que me comunicara una alegría radical, un verbo jubiloso que me librase de esta monotonía carcelaria, de esta endemoniada lasitud. A quien primero oí hablar de Perse fue a Manuel Vázquez Montalbán. Sin saber nada aún del poeta francés, me intrigó que lo mencionara: intuí que un comunista como Vázquez Montalbán no debía de citar por casualidad a un autor de perfiles tan aristocráticos. Lo siguiente que descubrí fue que había sido traducido por uno de mis poetas de cabecera, Manuel Álvarez Ortega. Iba, sin duda, por el buen camino. El siguiente paso fue abordar su obra, y lo hice con una edición de Lumen, de 1988, muy bien traducida y prologada por Enrique Moreno Castillo, que incluía tres de los ochos poemarios que publicó en vida: 'Anábasis', 'Exilio' y 'Crónica', y el póstumo 'Canto para un equinoccio'. Leí el libro con un deslumbramiento creciente. Lo hice en la terraza del piso de mis suegros en Calpe, un pueblo de Alicante donde, como buenos madrileños —aunque eran extremeños—, solían veranear. Desde aquella terraza, en las abrasadoras tardes agosteñas, veía yo las salinas del pueblo, casi asfixiadas por un cinturón cada vez más apretado de rascacielos 'à la Benidorm': despedían fulgores de cuarzo, teñidos del rosa delicado de la imperturbable bandada de flamencos que sobrevivía en sus aguas densas. Perse me fascinaba por la fuerza de su palabra y la amplitud de su imaginación. Su canto era una celebración del mundo, más aún, era el mundo mismo. Los paisajes, las civilizaciones (desconocidas, irreconocibles), las gentes, el arte y la ciencia, los animales, todo aparecía en sus poemas estructurado caóticamente, fulgurante de sentido, recorrido por una música encendida, plena de contrapuntos y matices. Perse es épico, pero también íntimo; es ceremonialmente minucioso a la vez que cósmico. Da igual de qué nos hable, y da igual que eso de que nos habla no corresponda a nada que podamos identificar lógicamente: el poeta crea su propia lógica; su forma crea significado. Con Perse, uno se abre de piernas y deja que el lenguaje haga su trabajo. Comparándolo con la poesía exangüe que ha fomentado el neorrealismo y que ahora, en su versión más pueril, campa por el universo digital, Perse es un coloso, un Himalaya, una galaxia. De aquella primera lectura deslumbrada, pasé a sus demás títulos, en la medida en que pude encontrarlos. Leí varias versiones más de 'Anábasis' –el libro que lo había lanzado a la fama en 1924–: en la colección Adonáis; en la editorial Visor, con traducción de José Antonio Gabriel y Galán; y en Edicions del Mall, en catalán, con prólogo de Octavio Paz. Y también del resto de su obra, varios de cuyos títulos aparecen reunidos en otro volumen de Visor, esta vez con traducción de Álvarez Ortega: 'Pájaros y otros poemas', de 1976. Mucho me interesó también su vida, donde había numerosas luces, pero asimismo espesas sombras. El poeta, cuyo nombre civil era Marie-René-Alexis Saint-Leger Leger, había nacido en la isla de Guadalupe, pero se crio en el sur de Francia. Miembro del servicio diplomático, fue destinado a China, donde permaneció cinco años y desde donde recorrió casi toda Asia, en buena parte a caballo. Ocupó luego altos cargos políticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, durante cuyo ejercicio abandonó el ejercicio de la literatura y prohibió toda reedición de su obra en Francia. Tuvo un papel determinante en que su país suscribiera la política de no intervención en la Guerra Civil española: creía que apoyar a la República sería como agitar un trapo rojo ante Hitler y Mussolini. Se opuso, por el contrario, a contemporizar con Hitler cuando este ocupó los Sudetes, y le cupo el honor de que el Führer lo llamara «ese martiniqués saltarín». Con la invasión nazi de Francia, el régimen de Vichy lo priva de la nacionalidad francesa y se incauta de sus bienes, y la Gestapo allana su piso en París y destruye, con sus papeles, siete grandes poemas inéditos. Escapa entonces por Londres y se refugia en Washington, donde su amigo, el poeta Archibald MacLeish, le consigue un puesto como asesor literario de la Biblioteca del Congreso. Viaja también ampliamente por los Estados Unidos, aunque ya no a caballo. En 1960, recibe el premio Nobel de literatura. Su discurso de aceptación, dedicado a las relaciones entre ciencia y poesía, es una cumbre de la oratoria del siglo XX. En él leemos: «Por el pensamiento analógico y simbólico, por la iluminación lejana de la imagen mediadora y por el juego de sus correspondencias, en miles de cadenas de reacciones y de asociaciones extrañas, merced, finalmente, a un lenguaje al que se trasmite el movimiento mismo del ser, el poeta se inviste de una superrealidad que no puede ser la de la ciencia. ¿Puede existir en el hombre una dialéctica más sobrecogedora y que comprometa más al hombre?». Saint-John Perse murió en 1975.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.