El mundo secreto de los dogón
Se trata de una de las culturas más remotas y fascinantes de África. Un lugar donde la magia forma parte de la vida cotidiana y que acoge con hospitalidad al viajero
FRANCISCO LÓPEZ SEIVANE
Sábado, 28 de febrero 2009, 01:41
Antes de llegar al fascinante País Dogón, hay que realizar un largo viaje desde Bamako, la capital de Malí, donde muere el ferrocarril de Dakar. A partir de ahí, son las aguas del Níger las que arrastran y marcan la linde meridional del Sahara. Malí, tres veces mayor que España, no es más que desierto y río, dos mundos encontrados; y entre medias, el Sahel, la región semiárida que se interpone entre la arena y la sabana.
La carretera que lleva de Bamako a Mopti siguiendo el río es una cinta de asfalto que se abre camino entre el verde esplendoroso de la sabana. No recuerdo haber cubierto ni una sola curva en cientos de kilómetros. En África aún sigue muy vivo el espíritu tribal, por eso en la aldea de Segoukoro hay que rendir cortesía al jefe del poblado si se quiere visitarla. Tras intercambiar con él unas frases en el salón-escuela donde aprenden el Corán los hijos de sus cuatro esposas, merece la pena acercarse a la orilla del Níger a contemplar la vieja mezquita que se asoma a las aguas con descascarillada dignidad. Al lado, media docena de zabarceras a la sombra de una acacia tratan de vender su modesta mercancía a los aldeanos: unos peces salados, cuatro tomates, cuatro bananas y cientos de moscas. Poca cosa, pero mientras llega algún cliente, todo son voces y fiesta entre el torbellino de colores de sus vestidos y turbantes. La alegría de los pobres en este continente siempre resulta desconcertante, incomprensible y conmovedora.
La Venecia Negra
Mopti, la Venecia Negra, como gustan llamarla los reclamos turísticos, se halla enclavada en la confluencia del Níger y el Bani, su principal afluente. En realidad, se trata de tres islas unidas por diques artificiales, lo que le confiere, en época de lluvias, cierto aspecto de ciudad inundada, pero en nada más se parece a Venecia. Tampoco le hace falta, porque la vitalidad de su puerto fluvial y de sus mercados hacen de ella una ciudad cosmopolita y dinámica. Aroma y color se apoderan en este país de los sentidos hasta hacer olvidar la miseria.
Orgullosos e indómitos, los dogón nunca se dejaron islamizar, y huyeron de las hordas almorávides hasta encontrar refugio en la falla de Bandiagara. Allí construyeron sus poblados en un terreno inaccesible que les ha mantenido alejados del mundo durante siglos, permitiéndoles preservar sus tradiciones y su modo de vida ancestral. En Bandiagara un zigzagueante camino de tierra encuentra milagrosamente una resquebrajadura que permite descender hasta el pie de la falla. Es evidente que acabamos de entrar en un mundo nuevo y desconocido. En la abrupta escarpadura que une la pared al llano, una sucesión de aldeas ordenadas y tan perfectamente fundidas con el terreno que obligan a forzar la vista para distinguirlas, se aprietan junto a la inmensa falla arenisca, horadada en múltiples puntos a media altura. Antes de la llegada de los dogón, vivían allí los tellem, un misterioso pueblo de pigmeos cazadores que habían construido sus moradas en la pared de la falla. Se supone que para acceder a sus viviendas utilizaban lianas hechas con corteza de baobab, pero los dogón los tenían por hombres capaces de volar y alcanzar sus arriscadas moradas de un solo salto. Los tellem desaparecieron un buen día, tras la llegada de los dogón, sin que nadie sepa a ciencia cierta adónde dirigieron sus pasos. Desde entonces, los nuevos moradores utilizan aquellas oquedades para depositar a sus muertos.
Nadie que llegue aquí puede resistir la tentación de trepar hasta alguna de las aldeas. La más próxima es Banani. El camino serpentea agónicamente, ladera arriba, por una estrecha torrentera de grandes piedras reconvertida en sendero ocasional. Hay que sudar la gota gorda bajo un sol de justicia para llegar al paraíso. Las primeras cabañas de barro (ginna) aparecen construidas en terrazas. Todas son idénticas, con muchas pequeñas estancias para el jefe de familia, sus esposas e hijos, granero, almacén y establo, todas dispuestas de forma que simbolizan el cuerpo humano. Los graneros constituyen, quizá, la más peculiar de las construcciones dogón, ya que tienen una base cuadrada que se estrecha piramidalmente a medida que asciende hasta quedar rematada por un techo de paja que recuerda el sombrero de una bruja. Sin embargo, el más importante de los edificios comunales es la toguna, o 'casa de la palabra', especie de parlamento donde se reúnen los ancianos de la tribu. La toguna de Banani consta de una plataforma cuadrada y un techo plano de palitroques cuidadosamente entrelazados en capas, que puede tener más de dos metros de espesor, sujeto por ocho recias columnas de piedra. Lo más curioso es que el espacio libre entre el suelo y el techo no pasa del metro veinte, lo que obliga a los ancianos a permanecer sentados todo el tiempo.
La 'casa de las mujeres'
Entre tanta geometría poliédrica, sorprende un curioso edificio circular, denominado 'casa de las mujeres', en el que todas las féminas de la comunidad deben permanecer recluidas el tiempo que dure su menstruación, ya que se consideran impuras durante ese período. Esas estancias, de techo muy bajo, se emplean también como paritorios ocasionales, donde la parturienta ha de permanecer aislada de cualquier otro miembro de la tribu. Por razones que nadie supo explicarme, muchos de esos recintos están decorados con figuras de barro de ambos sexos, en las que destacan unos enormes genitales adornados con auténtico vello púbico. Otra singularidad.


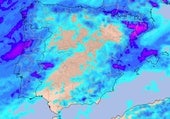




Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.